Reseña sobre la Carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, del papa León XIV.

En las universidades católicas de hoy conviven, a menudo sin dialogar entre ellos, dos lenguajes: el de los rankings y las acreditaciones, por una parte, y el del Evangelio y la tradición, por otra. El primero exige eficiencia, impacto medible y competitividad global. El segundo, habla de persona, la dignidad y la búsqueda comunitaria de la verdad. ¿Es posible que estos dos lenguajes dialoguen sin que uno termine anulando al otro? ¿Puede una universidad católica ser excelente académicamente sin traicionar su identidad, o estamos condenados a elegir entre la calidad científica y la fidelidad evangélica?
La publicación de la carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, del papa León XIV, llega en un momento especial. 60 años después de la declaración Gravissimum educationis, las universidades católicas enfrentan desafíos que el Concilio Vaticano II no pudo prever: la fragmentación radical del saber, la digitalización acelerada de la enseñanza, la presión mercantilista sobre la educación superior, la crisis ecológica y la inteligencia artificial. Ante estos retos, sería comprensible replegarse en la nostalgia o diluirse en el pragmatismo. El Papa propone un tercer camino: la creatividad como fidelidad, la tradición como laboratorio de futuro y la unidad como tarea compartida.
Este documento no es un manual de buenas prácticas ni un tratado teórico. Es, más bien, una invitación a repensar, desde los cimientos, qué significa ser universidad católica en el siglo XXI. ¿Qué antropología sostiene nuestros currículos y nuestras formas de evaluar? ¿Cómo podemos tejer lo que el tiempo ha fragmentado sin caer en síntesis superficiales? ¿De qué modo las universidades católicas pueden formar “constelaciones” que orienten en la oscuridad, en lugar de competir por migajas de prestigio? ¿Cómo garantizar que la libertad académica no derive en arbitrio individual ni en conformismo institucional?
La carta recupera la memoria viva de una tradición que, lejos de ser un lastre, se presenta como “brújula que sigue indicando la dirección” (1.3). La historia no es aquí nostalgia, sino fuente de sabiduría para comprender y responder a los desafíos del presente. Desde los Padres del desierto hasta Newman, desde las primeras universidades medievales hasta las congregaciones educativas modernas, la Iglesia ha sabido generar respuestas originales a cada época. Hoy nos toca a nosotros continuar esa tradición creadora.
La creatividad como fidelidad evangélica
Uno de los ejes más provocadores de la carta es su visión acerca de la función de la creatividad. El Papa nos recuerda que las comunidades educativas que se dejan guiar por Cristo “no se retiran, sino que se relanzan; no levantan muros, sino que construyen puentes. Reaccionan con creatividad”. (1.1). Esta creatividad no es capricho, ni sólo una innovación formal, sino fidelidad al Evangelio que “no envejece sino que hace nuevas todas las cosas (1.1)”.

Para la universidad católica, esto implica un desafío radical: asumir que la creatividad no es optativa sino constitutiva de su identidad. No podemos refugiarnos en el “siempre se ha hecho así” (3.1), porque eso sería traicionar la tradición misma que nos constituye. La historia de la educación católica es, precisamente, historia de respuestas originales a necesidades concretas (cf. 2.1).
Para la universidad católica, esto implica un desafío radical: asumir que la creatividad no es optativa sino constitutiva de su identidad. No podemos refugiarnos en el “siempre se ha hecho así” (3.1), porque eso sería traicionar la tradición misma que nos constituye. La historia de la educación católica es, precisamente, historia de respuestas originales a necesidades concretas (cf. 2.1).
La dignidad, y no los indicadores, como criterio y objetivo
Por otro lado, el Papa nos pide que la educación no se mida únicamente “en función de la eficiencia: lo mide en función de la dignidad, la justicia y la capacidad de servir al bien común” (4.2). En tiempos de rankings, métricas de impacto y evaluaciones cuantitativas, León XIV nos devuelve al criterio fundamental: “la dignidad, la justicia, la capacidad de servir al bien común” (4.2). Una persona no es “un «perfil de habilidades», no puede reducirse a un algoritmo predecible, sino de un rostro, una historia, una vocación” (4.1).
Este es, quizás, uno de los desafíos más urgentes para nuestras universidades. ¿Cómo resistir a la lógica mercantilista que reduce la educación a “a una formación funcional o a un instrumento económico” (4.1)? ¿Cómo cultivar una “la formación cristiana (que) abarca a toda la persona: espiritual, intelectual, afectiva, social, corporal?” (4.2) cuando los sistemas de acreditación valoran principalmente la productividad científica medible?
La carta no propone un rechazo ingenuo de la excelencia académica, sino una reorientación de su sentido. Siguiendo a Newman, cuya “visión empática” es recuperada (3.1), se trata de evitar “un enfoque puramente mercantilista” sin renunciar al rigor (4.2).
Retejer lo que el tiempo ha fragmentado
El documento nos invita a comprender la fragmentación del saber cómo un problema antropológico, no meramente metodológico, algo que ya hemos escuchado mucho en el contexto del Pacto Educativo Global. El Papa habla de una educación que no separa “manual y teórico, ciencia y humanismo, técnica y conciencia” (4.2), que no quiere “separar el deseo y el corazón de la conciencia: significaría quebrantar a la persona” (3.1).
Esta visión integral exige, como señala la carta citando a Francisco, “interdisciplinarios y transdisciplinarios ejercidos como sabiduría y creatividad” (7.1). No se trata de yuxtaponer disciplinas en actividades puntuales, o en unidades académicas determinadas, sino de construir una visión inspirada en la “cosmología de la paideia cristiana” (1.2), donde la unidad no sea impuesta desde fuera sino descubierta desde dentro, inspirándose en la realidad misma de la persona humana en cuanto imagen de Dios.
Para la universidad católica, esto significa repensar radicalmente las estructuras de sus unidades y hasta las formas de evaluar la labor de los académicos y académicas. ¿Cómo crear espacios donde “la fe no es «materia» añadida, sino el aliento que oxigena todas las demás materias” (6.2)?
Las constelaciones educativas: una eclesiología del servicio
La metáfora de las “constelaciones educativas” (1.2, 8.1) es una imagen muy interesante y, en potencia, prolífica de la carta. Frente a la tentación de la rivalidad o el aislamiento, el Papa propone una red viva donde “cada estrella tiene su propia luminosidad, pero todas juntas trazan una ruta” (8.1). Las diferencias no son “no son lastres, sino recursos” (8.2).
Esto implica pasar de la competencia a la complementariedad, de creer que mi disciplina basta, a reconocer que necesitamos de lo que el otro ofrece, de trabajar aislados y encerrados en nuestras oficinas y laboratorios, a crear redes de investigación y docencia que trasciendan fronteras institucionales y nacionales.
Este modelo está profundamente enraizado en el Evangelio. Las constelaciones no son estructuras burocráticas, sino cuerpos vivos que nacen del encuentro con Cristo. Como las primeras comunidades cristianas generaron “experiencias humildes y fuertes a la vez, capaces de leer los tiempos” (1.2), hoy se nos invita a colaborar superando rivalidad para mostrar que “la unidad es nuestra fuerza más profética” (8.1).
Para las universidades católicas, esto implica pasar de la competencia a la complementariedad, de creer que mi disciplina basta, a reconocer que necesitamos de lo que el otro ofrece, de trabajar aislados y encerrados en nuestras oficinas y laboratorios, a crear redes de investigación y docencia que trasciendan fronteras institucionales y nacionales (8.2). Es interesante cómo la propuesta insinúa un reflejo de un modelo eclesial verdaderamente sinodal en el corazón de la universidad católica.
La antropología como responsabilidad compartida
La carta plantea uno de sus desafíos más complejos cuando afirma que una reflexión antropológica debe estar en “la base de un estilo educativo” (7.1), y que no puede delegarse de manera exclusiva a una sola disciplina. En este sentido, el Papa apela a que la “cuestión de la relación entre la fe y la razón” no sea un “capítulo opcional” (3.1), y citando a Newman, nos recuerda una verdad, a menudo olvidada, pero esencial para la universidad: “la verdad religiosa no es solo una parte, sino una condición del conocimiento general” (3.1).
Esto significa que toda la comunidad universitaria, desde quienes se dedican a la construcción civil hasta los de teología, desde el estudiante hasta el administrativo, debe participar en esta reflexión sobre qué es el ser humano. No como un agregado piadoso y segregado a un momento o a un lugar de la universidad, sino como la condición de todo su quehacer. La antropología cristiana, que ve a la persona como imagen de Dios (3.1), no es un presupuesto opcional, sino una apertura a la verdad integral del hombre y, por tanto, esencial para todos quienes habitamos la universidad.
Esta reflexión compartida requiere, como señala el documento, “un corazón que escucha, una mirada que anima, una inteligencia que discierne” (5.2). Es decir, se trata de una misión que implica un modelo especial de universidad donde la persona no se fragmenta en funciones —estudiante, académico, investigador, administrativo, etc.—, sino que se reconoce como totalidad viviente: con sus preguntas existenciales, sus búsquedas de sentido, sus fragilidades y aspiraciones. Esto exige que la universidad católica sea más que un espacio de transmisión de conocimientos especializados: debe convertirse en una auténtica “comunidad educativa” (3.1), un nosotros donde todos participen en la reflexión sobre qué significa ser humano en nuestro tiempo. No basta con que teólogos o filósofos piensen la antropología mientras los demás se dedican a lo suyo. La pregunta por el ser humano atraviesa toda investigación, toda docencia, toda decisión institucional.
Esto significa, concretamente, que el ingeniero que enseña cálculo acompaña personas en formación; que el biólogo que investiga genética no puede eludir las preguntas éticas que su trabajo plantea; que el economista no puede separar eficiencia de justicia. Tal como insiste la carta, “no hay que separar el deseo y el corazón del conocimiento: significaría romper a la persona” (3.1). La especialización, necesaria y valiosa, no debe conducirnos a olvidar que formamos personas cuya “profesionalidad esté impregnada de ética” (4.2), para quienes la técnica o la competencia debe estar al servicio de la dignidad humana. Solo desde esta comprensión profunda del ser humano podemos discernir qué conocimientos vale la pena transmitir y con qué finalidad. Este modelo integral contrasta radicalmente con la universidad funcional que forma desde “perfiles de competencias” para el mercado laboral. Planificar y caminar en esta dirección no es un añadido a la verdadera educación, sino su condición de posibilidad.
Ampliar el acceso a la educación, cuestión de identidad
La carta insiste en que educar es “poner a la persona en el centro» (5.1), reconociendo su “dignidad inalienable” (5.1). Pero esta centralidad no es retórica: se traduce en políticas concretas que la universidad católica debe asumir sin ambigüedades. Garantizar acceso a los más pobres, sostener familias frágiles y promover becas (10.4). Son imperativos, no opciones. El Papa es categórico: “perder a los pobres” equivale a perder la escuela misma. (10.4). Una universidad que cierra sus puertas por razones económicas ha perdido su identidad católica, por más símbolos externos que conserve. Porque la “La gratuidad evangélica no es retórica: es un estilo de relación, un método y un objetivo” (10.4).
La libertad académica como búsqueda comunitaria de la verdad
“La verdad se busca en comunidad” y “la libertad no es capricho sino respuesta” (4.3). Esto implica comprender que la universidad católica es el lugar “donde las preguntas no se silencian y la duda no se prohíbe, sino que se acompaña” (3.1). Se trata, entonces, de una comprensión profunda y, a veces, olvidada de la libertad académica, a entenderla no como arbitrio individual sino como búsqueda comunitaria.
Detrás de este modelo, la educación se muestra como un acto de esperanza en el ser humano y como un acto de amor y solidaridad: “Todo ser humano es capaz de la verdad, sin embargo, el camino es mucho más soportable cuando se avanza con la ayuda de los demás” (3.2). Así, se descubre que esta no impone; se descubre en el diálogo, en el contraste de perspectivas, en la paciencia del discernimiento.
Esto protege a la universidad católica tanto del autoritarismo dogmático como del relativismo escéptico. No se trata de “alzarse la bandera de la posesión de la verdad” (4.3), pero sí de mantener la confianza en que la verdad existe y puede ser conocida, siempre imperfectamente y siempre en camino.
La historia nos enseña que cada época requirió audacia: desde los monjes que preservaron la cultura clásica hasta las primeras universidades nacidas “desde el corazón de la Iglesia” (2.2), pasando por Calasanz abriendo escuelas gratuitas o Don Bosco inventando su método preventivo.

Hoy, esta audacia significa preguntarse por el sentido de la inteligencia artificial o la justicia ecológica (7.2), por nuevas formas de aprendizaje en ambientes digitales (9.1-9.3). Significa atreverse a cuestionar estructuras que quizás funcionaron en el pasado, pero que ya no responden a las necesidades actuales.
La carta invita a las universidades católicas a ser “laboratorio de discernimiento, innovación pedagógica y testimonio profético” (11.1). Esto requiere valentía intelectual y libertad interior. Como dice el Papa, citando a san Agustín: “nuestro presente es una intuición, un tiempo que vivimos y del que debemos aprovechar antes de que se nos escape de las manos” (11.2).
La tradición como transmisión viva
El documento nos recuerda que “educar es una tarea de amor que se transmite de generación en generación” (3.2). La tradición no es repetición mecánica, un copiar y pegar de conceptos, formulaciones o costumbres. Es memoria activa, no archivo monolítico.
Esta comprensión dinámica es esencial para la identidad católica, porque no se trata de conservar fórmulas, métodos, conceptos o términos, sino de mantener vivo el fuego del Espíritu (2.1). Los carismas educativos “no son fórmulas rígidas: son respuestas originales a las necesidades de cada época” (2.1), lo que implica entenderlos como tarea que requiere discernimiento y flexibilidad.
La carta del Papa León XIV nos devuelve a lo esencial: o la antropología cristiana articula y traspasa toda nuestra labor universitaria, o terminaremos siendo instituciones eficientes, pero evangélicamente vacías.
Navegar con esperanza
La carta Diseñar nuevos mapas de esperanza no es un documento de nostalgia sino de esperanza activa. Nos hace una invitación: “desarmen las palabras, levanten la mirada, custodien el corazón” (11.2). No es un llamado a la pasividad contemplativa, sino a la acción que nace del discernimiento. Desarmarse no es rendirse; es reconocer que la verdad no se conquista con violencia —ni siquiera la solamente dialéctica—. Alzar la mirada no es evadir la realidad, sino que es recordar, como Abraham, que las estrellas prometen fecundidad incluso en la esterilidad del presente. Custodiar el corazón no es encerrarse, es proteger el fuego que ya está dentro y que nos permite acoger al otro y abrigarlo.
La universidad católica se encuentra en una encrucijada que es, en el fondo, teológica: ¿confiamos realmente en que la verdad puede ser conocida por el ser humano en comunidad, o hemos cedido secretamente al relativismo funcional que solo mide impactos y rankings? ¿Creemos de verdad que la persona es imagen del mismísimo Dios, o terminamos reduciendo nuestra praxis educativa a formar “perfiles de competencias”? La carta del Papa León XIV nos devuelve a lo esencial: o la antropología cristiana articula y traspasa toda nuestra labor universitaria, o terminaremos siendo instituciones eficientes, pero evangélicamente vacías.
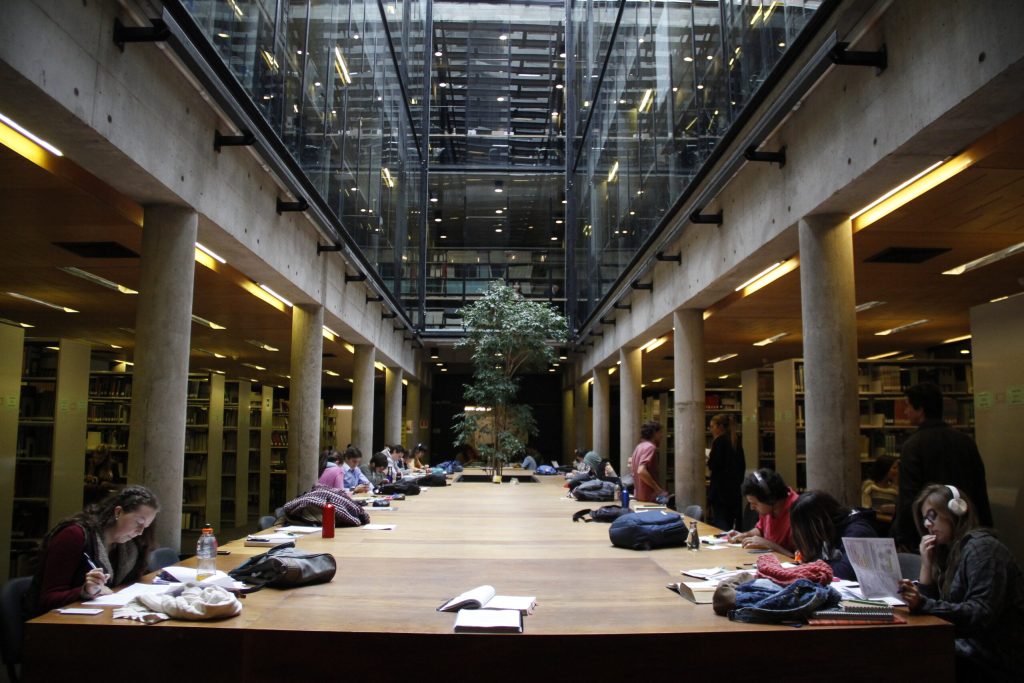
Lo que está en juego no es solo un modelo pedagógico, sino la posibilidad misma de que existan espacios donde la razón y la fe se encuentren sin violentarse, donde la libertad académica no degenere en arbitrio individualista ni en relativismo cómodo, donde la búsqueda de excelencia no traicione el servicio a los más pobres. Esa posibilidad no está garantizada, sino que es tarea. Tal como nos recuerda la carta: “cada generación es responsable del Evangelio” (1.1), ¡y nosotros somos esa generación!
¿Seremos capaces de imaginar nuevas formas de comunidad universitaria donde la palabra “integral” no sea un eslogan sino una experiencia vivida? ¿Podremos construir constelaciones que orienten en lugar de competir por prestigio? Sí, pero sólo si renunciamos a la ilusión de poseer la verdad sin dejar de buscarla apasionadamente, sólo si entendemos que la tradición no es lastre sino vela desplegada, sólo si reconocemos que la creatividad más audaz es, paradójicamente, la fidelidad más profunda al Evangelio.
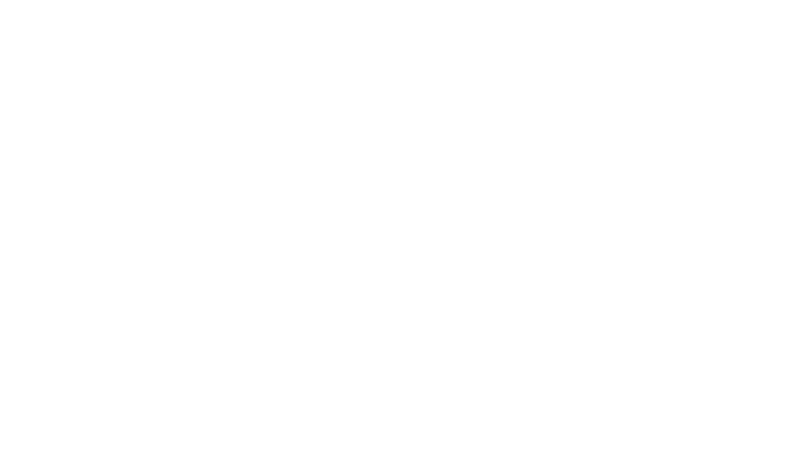





1 comentario en “Constelaciones de esperanza: El desafío de una experiencia integral en la universidad católica”
Gracias al profesor Soler por esta síntesis. En la reflexión del papa León, hay lucidez, discernimiento y profecía. Muchos nos quedaremos aguardando como lograremos todos y todas en educación sortear con éxito la dicotomía planteada al comienzo; ¿métricas o persona humana?, muy especialmente en aquella educación que inspirada por Jesús nos impulsa a volver a pensar «juntos y juntas» como custodiar los corazones de los que nos han sido confiados.