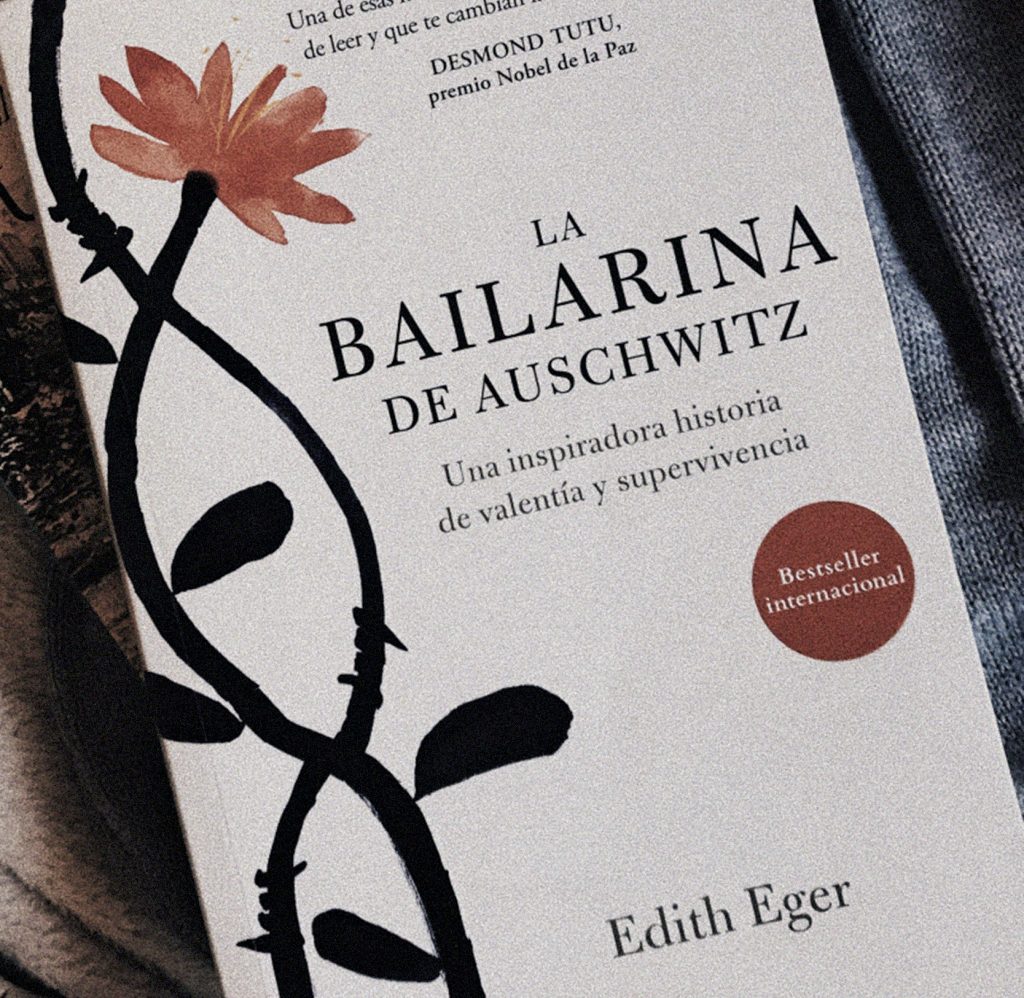La Iglesia se preocupa del bien espiritual y material de todos los hombres. La misión que Cristo le confió no es de orden político, sino religioso. Sin embargo, de esa misión derivan luces y energías para establecer la comunidad humana según la ley divina.
La Iglesia se preocupa del bien espiritual y material de todos los hombres. La misión que Cristo le confió no es de orden político, sino religioso. Sin embargo, de esa misión derivan luces y energías para establecer la comunidad humana según la ley divina.
No le corresponde proponer sistemas de organización social, pero sí llamar la atención de los expertos y de los gobernantes sobre las vías –compatibles con la dignidad y los derechos de la persona– para solucionar problemas.
En este tema, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) distingue cuatro niveles de análisis. En el plano superior está la persona, que es el centro de la sociedad. El segundo nivel es la sociedad civil. El tercer estrato es el de la sociedad política. Y por último, el Estado, es decir, el conjunto de órganos que ejercen el poder en la sociedad política, constituye el cuarto nivel. A partir de esto, la DSI desarrolla un conjunto de proposiciones sobre el papel del Estado y sus relaciones con la sociedad que, lamentablemente, son ignoradas o contradichas por muchos. Una de las causas de esto es la discrepancia sobre los conceptos de persona y de sociedad. Por ejemplo, la distinción entre sociedad civil y sociedad política es rechazada por muchos autores; el principio de subsidiaridad no tiene cabida en la teoría o en la práctica de los Estados, y su subordinación a la ética no parece compatible con las teorías que identifican ética con legalidad y convierten al Estado en creador de moralidad.
El olvido de la DSI se debe también a las ideologías que informan a las sociedades avanzadas. Es frecuente, por ejemplo, también entre los católicos, una actitud de recelo e incluso de plena oposición, al mercado, no solo por fallas técnicas, sino por el convencimiento de que es éticamente insostenible. Quizás, falta aquí un análisis profundo y desapasionado de sus relaciones con el entorno cultural, moral y político en que se desenvuelve. Porque, como dice Caritas in Veritate, “el mercado puede orientarse en sentido negativo, pero no por su propia naturaleza, sino por una cierta ideología que lo guía en este sentido (…), se adapta a las configuraciones culturales que lo concretan y condicionan» (n. 36).
A menudo, la gravedad y urgencia de los problemas mueve a la búsqueda de resultados a cualquier precio, anteponiendo la presunta eficacia de la acción política directa, a los posibles efectos negativos que la DSI señala sobre la dignidad y la libertad. Y a ello se puede añadir una visión utópica del Estado, que da por supuesto que, si es el responsable principal del bien común de la sociedad, deseará actuar efectivamente de acuerdo con ese criterio y será capaz de hacerlo. Por ello, cuando Rerum Novarum proponía la intervención del Estado para resolver la cuestión social, aclaraba “entendemos aquí por Estado no el que de hecho tiene tal o cual pueblo, sino el que pide la recta razón de conformidad con la naturaleza, de un lado, y aprueba, por otro, las enseñanzas de la sabiduría divina” (n. 23). A la vista de este panorama, es posible que el creyente reaccione con desánimo: la DSI está muy lejos aún de informar a la teoría y la praxis del Estado. Humana y sobrenaturalmente, parece más lógica la reacción opuesta: si queremos que nuestra sociedad sea más humana y más cristiana, hemos de poner mayor énfasis en desarrollar unas ciencias y unas prácticas compatibles con aquella doctrina.