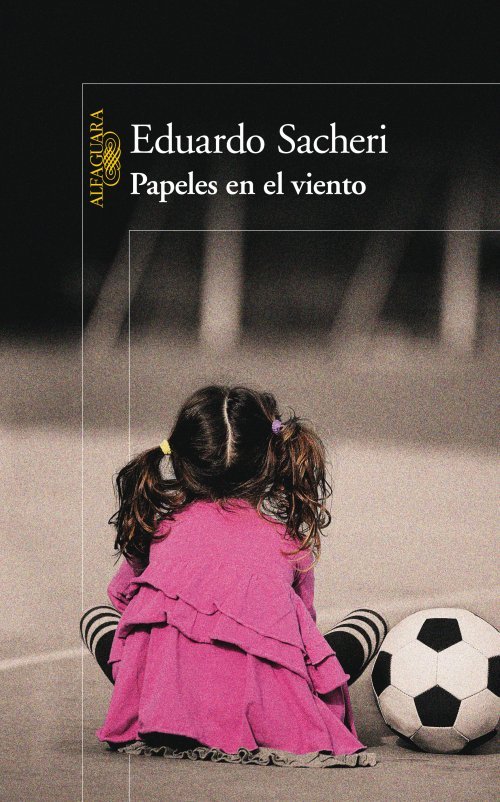«La familia chilena se ha ido reduciendo en tamaño, posee vínculos más débiles y los hijos ya no forman parte permanente de la vida de los padres, lo que implica una disociación progresiva de la relación parental y conyugal»
La familia en nuestro país se encuentra en tiempos de crisis, de cambio. En las últimas décadas observamos una fuerte baja en la tasa de natalidad y de nupcialidad, con un aumento importante de las uniones de hecho o convivencias, con la consiguiente inestabilidad de los vínculos y desprotección jurídica. También se observa un incremento sostenido de las separaciones y divorcios y, junto con esto, de las familias monoparentales y de los hogares unipersonales. En resumen, la familia chilena se ha ido reduciendo en tamaño, posee vínculos más débiles y los hijos ya no forman parte permanente de la vida de los padres, lo que implica una disociación progresiva de la relación parental y conyugal.
En este contexto, se ha vuelto común ver cómo han tomado fuerza actitudes como el exitismo, el individualismo, el egoísmo y el pragmatismo. A lo anterior se suma un cuestionamiento a la autoridad en todas sus expresiones, en que la obediencia ha dejado de ser valorada como una virtud. Así, se observa cómo muchos jóvenes viven en una apatía generalizada, sin encontrarle sentido a la vida, lo que ha llevado a un aumento sostenido de los suicidios.
Frente a este escenario, resulta imperativo hallar la manera de fortalecer la familia. Basada en mi experiencia, creo que vivir en concordancia con la fe cristiana ha sido clave. Hace 14 años, en las charlas de preparación matrimonial, recibimos una catequesis sobre los tres altares de la familia cristiana y puedo afirmar que han sido fundamentales.

El primero de los altares es el de la Eucaristía, centro de la vida cristiana, en que Cristo sacrifica su vida por nuestra salvación. En nuestra experiencia, el asistir a la eucaristía domingo a domingo nos ayuda a reconciliarnos, querernos, vencer las muertes diarias, sostenernos en la angustia y dar consuelo a las tristezas, pudiendo darle sentido al sufrimiento. Es, en definitiva, el alimento que nos nutre semana a semana.
El segundo altar es la cama matrimonial, en que se sitúa el sacramento del matrimonio y se da la vida a los nuevos hijos de Dios. De este hemos aprendido que es muy importante mantener la pieza matrimonial como un lugar que tiene una dignidad especial, que debe ser respetado tanto por los cónyuges como los hijos. Asimismo, tiene que apuntar a ser un espacio de intimidad que favorezca el diálogo, la reconciliación y una sexualidad abierta a la vida en una paternidad responsable, siempre en discernimiento con la ayuda de la oración y los sacramentos. Es así que se da la donación entre los esposos y que se perpetúa luego en la donación a los hijos.
El tercer altar es la mesa del comedor, donde la familia come unida, se agradece a Dios por todos sus dones, se conversan y discuten los temas importantes y banales, y se celebra. En síntesis, es el lugar en que se da un espacio de comunión entre padres e hijos.
Estos tres altares no son una «receta mágica», pero son una verdadera ayuda para la familia cristiana actual, que desea transmitir la fe, pero que se enfrenta a múltiples fuerzas que van en el sentido contrario y que hacen de esta tarea casi un acto heroico.