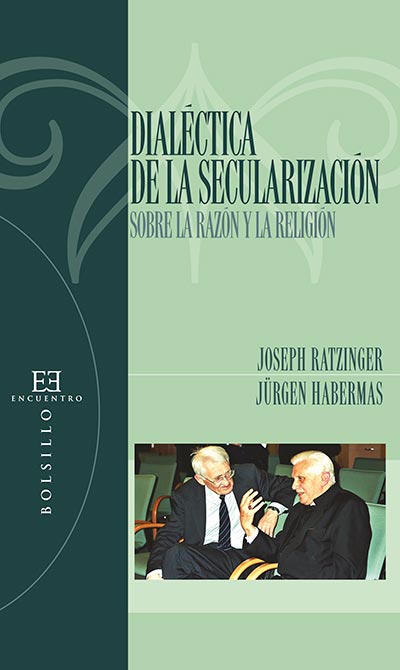Ésta no quiere ser cualquier conversación, sino un diálogo que al menos aspire a profundizar en la experiencia humana común a la Odontología y a la Literatura. ¿Qué hay en común entre ellas, de modo que, sin forzar la relación entre ambas, podamos crecer juntos en este camino?
Para contestar esta pregunta, quisiera recurrir a la figura de Apolonia de Alejandría, mártir del cristianismo primitivo y santa patrona de Odontología. Mi confianza es que, en ella, en su martirio, se muestra el camino para que esta disciplina se encuentre con la Literatura y, así, para que ambas conversen como viejas amigas. Veamos. 1
Santa Apolonia de Alejandría
 Apolonia (ca. 200 – ca. 249) sufrió una particular forma de muerte: se le destruyeron sus maxilares, fue despojada violentamente de su dentadura y más tarde quemada en la hoguera, en una circunstancia de persecución por su fe cristiana en que, según los usos de aquella época, los castigos solían ser corporales. El martirio de Apolonia nos fuerza a contemplar los hechos desde la relación general con el cuerpo y a intentar sopesar esos hechos desde la experiencia nuestra, a dieciocho siglos de distancia. Que la boca de Apolonia quede sin dientes significa, entre otras lecturas posibles, que esa boca queda sin poder morder —hincar el diente—, sin poder incorporar el mundo y nutrirse de él —masticar, rumiar—, sin poder defenderse —con dientes y uñas—.
Apolonia (ca. 200 – ca. 249) sufrió una particular forma de muerte: se le destruyeron sus maxilares, fue despojada violentamente de su dentadura y más tarde quemada en la hoguera, en una circunstancia de persecución por su fe cristiana en que, según los usos de aquella época, los castigos solían ser corporales. El martirio de Apolonia nos fuerza a contemplar los hechos desde la relación general con el cuerpo y a intentar sopesar esos hechos desde la experiencia nuestra, a dieciocho siglos de distancia. Que la boca de Apolonia quede sin dientes significa, entre otras lecturas posibles, que esa boca queda sin poder morder —hincar el diente—, sin poder incorporar el mundo y nutrirse de él —masticar, rumiar—, sin poder defenderse —con dientes y uñas—.
Sin considerar todavía el dolor, la boca desdentada se parece tanto a la de una persona recién nacida como a la de una persona anciana. Puede ser una obviedad decirlo, pero constatemos esto: ayer y hoy, asumimos que la falta de dientes es una anomalía. Es una señal de inmadurez orgánica o, bien, de decrepitud. O de daño. Lo cierto es que la boca de Apolonia queda sin la capacidad de intervenir ni de preparar la asimilación física del mundo. Queda sin poder. Y queda con dolor.
El dolor
 Al empezar a decir cualquier cosa sobre el dolor, veo el fantasma del escritor C.S. Lewis, quien solía dar conferencias acerca del dolor, hasta que sufrió en carne propia un dolor devastador. De sus conferencias, surgió el libro El problema del dolor (1940); de aquella otra experiencia, el libro Una pena en observación (1961).
Al empezar a decir cualquier cosa sobre el dolor, veo el fantasma del escritor C.S. Lewis, quien solía dar conferencias acerca del dolor, hasta que sufrió en carne propia un dolor devastador. De sus conferencias, surgió el libro El problema del dolor (1940); de aquella otra experiencia, el libro Una pena en observación (1961).
En general, digamos que el dolor es un modo de experimentar la finitud, el ser finito que somos. Me refiero a la finitud como un término, un límite, un final; o sea, la finitud como imposibilidad de continuar el desarrollo de lo que somos y de lo que deseamos ser. La finitud como imposibilidad constitutiva de lo humano, vale decir, no electiva, no accidental, sino segura de la condición humana. Esta finitud puede experimentarse en cualquier frustración o tristeza de la vida cotidiana, en todo aquello que nos dice No y cuya imposición clausura el despliegue deseado y del que seríamos capaces. Es el No a la plenitud. Finitud como plenitud imposible. Siempre, antes de la gran prueba de finitud que es la muerte —pero que nadie experimenta—.
Una de las consecuencias que más rápido advertimos cuando hemos sido llevados al límite de la resistencia física, del aguante corporal, es la zozobra de las palabras. Nos quedamos sin palabras. Cuando sufrimos a ese nivel, ¿qué podríamos decir? O, más bien, ¿cómo podríamos hablar?
El dolor físico puede considerarse un modo especial de finitud, debido a que, en él, somos tocados por eso otro y, de tal suerte, somos llevados a un límite, en trance de desborde, como si camináramos por la frontera con lo desconocido, con lo amorfo, con lo monstruoso. Suelen mencionarse los dolores de parto para graficar el sufrimiento excesivo; también la expulsión de los cálculos renales por la uretra. Bástenos, aquí, recordar cualquier dolor de muelas.
Una de las consecuencias que más rápido advertimos cuando hemos sido llevados al límite de la resistencia física, del aguante corporal, es la zozobra de las palabras. Nos quedamos sin palabras. O al menos sin las palabras animadas por la habitual lógica descriptiva. Cuando sufrimos a ese nivel, ¿qué podríamos decir? O, más bien, ¿cómo podríamos hablar?
Una boca así inflamada y anegada de dolor, si ha de hablar, proferirá probablemente ruidos. Será un fracaso del habla, ya en su dimensión elocutiva, sonora, incluso rítmica. El encadenamiento deseable de palabras será, quizá, sustituido por soplidos, chasquidos y gemidos. Es decir, también al escucharla, esa boca nos parecerá recién nacida o al borde de la ruina total y de la muerte.
El lenguaje
 Una boca arrasada sencillamente no puede hablar. Pero no se trata de la sola falta de una gramática, de la carencia de una modalidad articuladora de lenguaje. Llevados a esos límites de resistencia y de dolor, desbordados de padecimiento, lo que constatamos es una ausencia más honda: no hay semántica. O al menos no disponemos de una semántica clara del dolor.
Una boca arrasada sencillamente no puede hablar. Pero no se trata de la sola falta de una gramática, de la carencia de una modalidad articuladora de lenguaje. Llevados a esos límites de resistencia y de dolor, desbordados de padecimiento, lo que constatamos es una ausencia más honda: no hay semántica. O al menos no disponemos de una semántica clara del dolor.
En otros términos, en esas fronteras insoportables del sufrimiento, parece palpitar un puñado de preguntas: ¿qué significa el dolor? ¿significa algo el dolor? ¿qué sentido tiene este dolor? ¿para qué, en virtud de qué, sufrir así?
Las palabras no faltan porque la boca no pueda proferirlas, sino porque, desbordados de dolor, no asimos sentido alguno en él, no nos asentamos en un significado que podamos conferirle. He ahí uno de los peligros del dolor extremo: paralizarnos en el absurdo del mundo, sucumbir en el sinsentido de la existencia. Si ha de haber palabras en esa experiencia de sufrimiento físico extremado, serán trozos o palabras interjectivas: exclamaciones, gritos, gemidos, encaminados a la formación de analogías — como se expone en Los Heraldos Negros (1919) de César Vallejo—. He ahí la condición de posibilidad de la poesía: Pre-palabras, semi-palabras, ex-palabras, que conformen figuras de significación indirecta y que, como todo espejo, nos ayuden a mirarnos mejor para quizá entender más cuanto nos ocurre.
La formación de analogías puede acompañarse o derivar, como tentativa de expresión, en el relato de lo vivido. Puede haber ausencia de sentido disponible, pero puede no faltar la analogía, puede no faltar la manera de contar lo ocurrido. Notemos que la sola tentativa de narración, el solo trance de decir qué ocurrió, y no qué significó, ya nos deja en el camino del sentido. Podemos no hallar la semántica del dolor, pero podemos proveer de sentido al relato que narra el dolor. He ahí la narrativa de ficción. Es un principio de sentido. Estamos, así, en el umbral de descubrir o de volver a descubrir la individualidad personal, dado que hablar de dolor es, en realidad, hablar de una experiencia, de algo vivido, de alguien que sufre ese dolor.
Así, la gramática del dolor puede ser, en el fondo, múltiple: existen psicologías del dolor, filosofías del dolor, sociologías del dolor, etcétera, pero se trata de una gramática hecha posible por una semántica de base, que no es otra que la que cada persona descubre, entre el pasmo y la angustia, entre el miedo y la esperanza, en sus propios sufrimientos.
El libro El problema del dolor comienza, precisamente, con una interesante disquisición teórica acerca de la relación entre Dios y el sufrimiento, que trae al tapete la antigua problemática de la teodicea, nada menos. Una pena en observación, en cambio, se abre con un testimonio personal: “Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo”2. Lewis descubre modos de sentir la pena, pero también modos de nombrarla.
No es exagerado proponer, entonces, que la palabra originaria es la palabra testimonial, y que la importancia de los demás discursos está subordinada al testimonio de quien ha sufrido. Y es que cualquier acontecimiento excesivo se hace comunicable por la vía del testimonio de vida, donde las palabras son apenas un ingrediente.
Santa Apolonia, el dolor, el lenguaje
De acuerdo con la lógica testimonial, entonces, ¿cómo entender la muerte de Apolonia al arrojarse ella misma a las llamas después del tormento de su boca? No parece haber palabras ahí: ningún escrito dejó Apolonia. Sin embargo, la gramática de su martirio estaba inscrita en una semántica mayor: la fe cristiana. Éste era el núcleo de sentido que la habilitó para articular esos hechos tormentosos, para “escribirlos” con un sentido específico: dar la vida terrenal en la esperanza de una vida más plena, según la promesa de Cristo.3
Recuerdo a un antiguo estudiante que tuve y que sufría de dolores de cabeza insoportables, que lo llenaban de angustia y lo tumbaban en la cama. Luego de faltar a clases varios días seguidos, cuando lo reencontré y le pregunté por su salud, me dijo: “ya no hay dolor; hay ofrenda”. Quizá el último acto de Apolonia, libre de las palabras, pueda traducirse así también: como ofrenda. Ahí donde alguien fue arrasado y prácticamente anulado, todavía se verificaba una brizna libertad desde la cual ser sujeto: de iniciativa, de donación, de amor.
Al recordarla e imaginarla, la historia de Apolonia podemos contarla de varias maneras y, así, recrearla y resignificarla. Pero hay algo que no podemos hacer, si queremos permanecer en una semántica compartida: olvidar el protagonismo de la persona. Al resituar a la persona al centro de nuestra mirada, quizá nuestros quehaceres con el diagnóstico y con la analogía, con el tratamiento y con la narrativa, recobren energía, sentido y verdad.